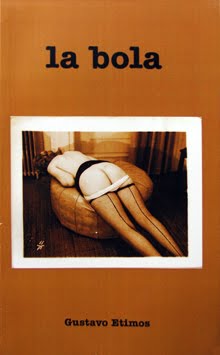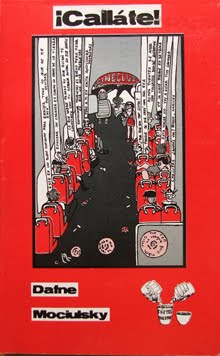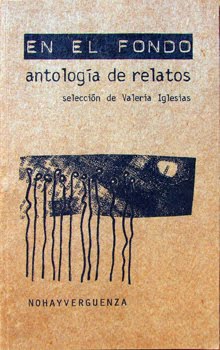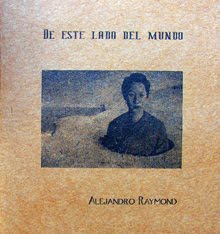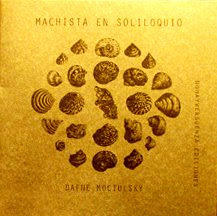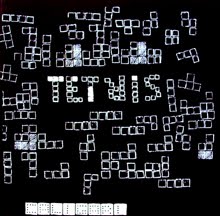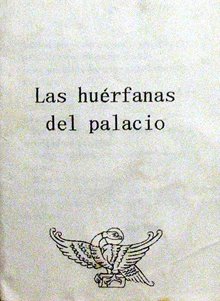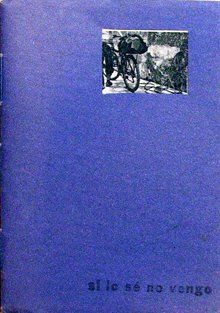En el desierto, los polvorados estaban hambrientos y perdidos. Seguros de que para obtener algo sólo hacía falta desearlo. Tenían la fuerza de la masa, que es la misma fuerza de la locura. Avanzaban como una fiebre letal. Sus pasos descalzos sobre la arena sonaban como zapatos sobre el mosaico. Eran una jauría de hombres inmortales. Eran puntos que formaban una flecha, dirigiéndose al mundo infinitésimo.
Radal: No vamos a cambiar el mundo, sino que es el mundo el que va a cambiarnos a nosotros.
Penumbrades: Creo que entiendo. Es como cuando el ser humano deja de usar un dedo del pie, por ejemplo, y entonces la naturaleza ya no se lo proporciona. ¿No es así?
Radal se indignaba, cada vez que hablaba con Penumbrades terminaban conversando sobre pies.
Se sentaron a descansar. En círculo, porque se habían propuesto imitar siempre a la naturaleza. Porque a ella buscaban, y todos comenzaban a aprender que para encontrar algo, había que convertirse en eso.
Entre las estrellas desparramadas como un juego de azar, y los puntos de arena apilados sobre la tierra, estaban los polvorados. No sabían a dónde iban, ni cuánto duraría el viaje.
Radal: No vamos a cambiar el mundo, sino que es el mundo el que va a cambiarnos a nosotros.
Penumbrades: Creo que entiendo. Es como cuando el ser humano deja de usar un dedo del pie, por ejemplo, y entonces la naturaleza ya no se lo proporciona. ¿No es así?
Radal se indignaba, cada vez que hablaba con Penumbrades terminaban conversando sobre pies.
Se sentaron a descansar. En círculo, porque se habían propuesto imitar siempre a la naturaleza. Porque a ella buscaban, y todos comenzaban a aprender que para encontrar algo, había que convertirse en eso.
Entre las estrellas desparramadas como un juego de azar, y los puntos de arena apilados sobre la tierra, estaban los polvorados. No sabían a dónde iban, ni cuánto duraría el viaje.
El Entraterrestre, Diego Seoane, novela, 120 pp.