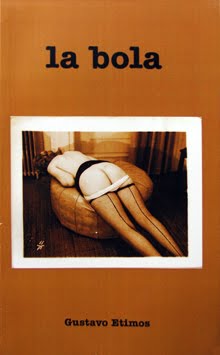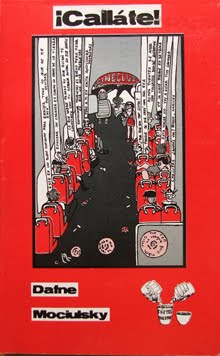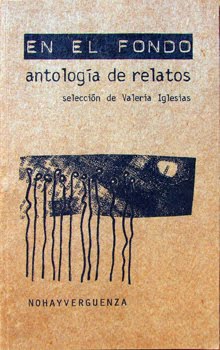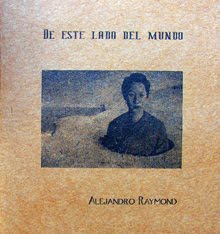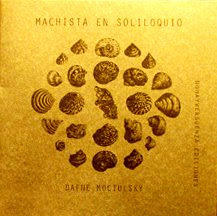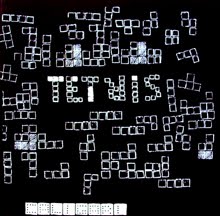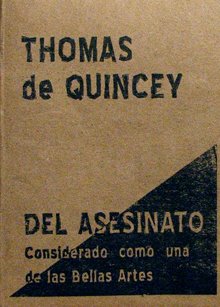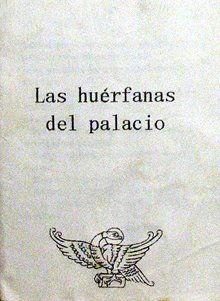El encuentro en la laguna podrida
Saliendo de las casillas hacia ninguna parte, de pronto me topé con una laguna pequeña, que del lado en el que estaba se encontraba llena de basuras, maderas podridas, perros muertos. El agua brillaba enfermiza entre las latas de aceite: la superficie se irisaba en tonalidades ajenas a la vida, pero vivas ellas mismas. Hacia el horizonte la laguna se transformaba en un totoral gris: por un momento creí que las ramas estaban hechas con tubos de cartón. Más atrás el paisaje terminaba en los fondos de una enorme fábrica de productos químicos; las aguas de la laguna probablemente fueran sus efluentes contaminados. El cielo exponía uno de esos atardeceres increíbles, de colores bellísimos, que están causados por alguna catástrofe volcánica en la otra punta del mundo. Se daba un diálogo entre dos partes que se sostenían una a la otra, la tierra gris y podrida y el cielo multicolor, habitado quizás por Dios. Sin embargo, esa puesta en escena hecha con degradación y basura combinadas con el espectáculo más sublime, la mierda con un cielo de Atalaya, estaba relacionada con mi propio interior, con la fisura que se iba profundizando lentamente, sin que yo lo supiera, en mi más íntima porcelana; como si todo aquello que se iniciaba en aquel volcán que desplazaba todas las escalas durante un instante aterrador en el que la humanidad tomaba conciencia de su insignificante dimensión, dejando el recuerdo de la ruptura de las reglas —del carácter circunstancial de las reglas— escrito durante semanas en el cielo, en la forma de un atardecer extraordinario, no fuera más que la proyección de un proceso que ocurría exclusivamente dentro de la órbita de mi intimidad.
Con un sobresalto advertí que durante todo el tiempo en que me había quedado reflexionando acerca de lo que el paisaje tenía de signo de mí mismo, alguien más había formado parte de él; parado sobre una pila de maderas rotas y podridas, recortado contra el cielo coloreado, mi primo gemelo Miguel Ángel sonreía a contraluz. Sus dientes brillaban y su mirada expresaba alegría o ironía. Imprimía un balanceo al tablón veteado de gris sobre el que estaba parado; cada vez que bajaba, el tablón cacheteaba el agua aceitosa; cada vez que subía, su cabeza se rodeaba de la aureola multicolor, fabulosa pero menguante, del cielo vespertino.
El Cultito, TiTo Arrúa, nouvelle, 104 pp.